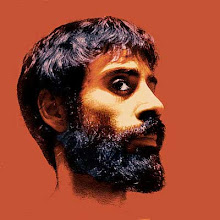Javi y yo discutimos sobre qué colores deberíamos usar. Estamos en algún taller de acuarelas, pero que se desarrolla en una especie de local de copas vacío. La decoración es de inspiración setentera, y detrás de la barra hay un paisaje montañoso tras un cristal. Entre la niebla se distinguen las siluetas de dos soberbios percherones, que serán el objeto de nuestras obras. Él aboga por utilizar tierra sombra tostada y negro, pero yo defiendo añadir rojo inglés para mantener la saturación alta.
Vienen a buscarnos para una reunión sorpresa que aún no se ha celebrado. Yo también les acompaño, pero cuando alguien me saluda tocándome con los dos índices en la espalda, me irrito, y se genera una discusión sobre la que no voy a hablar ahora.
Vuelvo al local, pero ni siquiera consigo entrar, porque ahora hay un taller de baile a la entrada, y han tapado la puerta con sillas de oficina. Javi las aparta, y le insto a quedarse, con el argumento de que el taller no termina hasta las dos, y es la una y cuarto. Finalmente, dibujo solo, durante mucho rato. En el sueño hago cada dibujo detalladamente, uno por uno.
Me despierto; son las cinco. Emerge en mi memoria un recuerdo muy antiguo:
No tengo más de cinco años, y Rafa me ha llevado a ver los toros de San Isidro. Yo llevo en la boca un silbato rojo y verde. Estoy sentado en el alto muro del recinto donde los toros, negrísimos y enormes como fondos de pozo, me observan con mirada turbia. Rafa, que me sujeta por las axilas, finge por un momento dejarme caer y, con el susto, abro la boca y el silbato cae dentro del toril.
Ya nadie, ni siquera Rafa, podrá recuperarlo nunca, porque la ira del toro es temible, y parece estar permanentemente situado en la calma que precede a la tormenta.