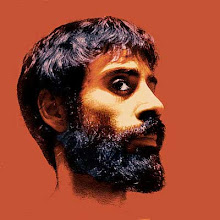Tengo cuatro o cinco años y nunca salgo a la terraza, que es sombría,
y cuando mi padre me lleva allí percibo en seguida el matiz cladestino
de la situación. Anuncia que me va a enseñar a hacer una pistola con dos
pinzas de la ropa mientras desarma una. Eso explica la clandestinidad:
¡las pinzas son de mamá, y las ha roto!
Hace falta, además una
colilla, que es el proyectil. A mí me parece que esa pistola es un poco
chusca, y tiene poco que ver con las de las películas, que son
metálicas. Estoy bastante decepcionado, y seguramente mi padre lo
percibe, porque la dispara para demostrar sus virtudes, vaya, justo cuando yo la iba a coger, con
tan mala fortuna que me ha acertado en todo el ojo. Pica, escuece, y yo
procuro matenerlo abierto porque si ignoro el dolor quizá desaparezca, pero es peor, no veo nada.
Mi padre está alarmado y me sopla en el ojo, creo que le preocupa que
mamá venga y nos regañe. Siento la camaradería con mi padre que sólo la
travesura común construye y estoy dispuesto a disimular el picor y no
lloro, pero el ojo llora por su cuenta.
Además, si viene seguro que nos quita la pistola, y eso sí que sería una pena, porque al final papá tenía toda la razón: es una pistóla fenómena de verdad ¡capaz de dejarle a uno tuerto un buen rato si se descuida!