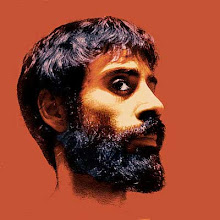El museo está silencioso y desierto. No creo que tenga más visitantes y, aunque estoy seguro de que mi presencia es lícita, las luces están apagadas y las salas en penumbra. Pero lo que de verdad le da un aire misterioso que le obliga a uno a hablar bajo, como si estuviera en un templo, es ese tono solemne de caoba en vitrinas y paredes. Mi madre me acompaña
y sabe la ilusión que me hace ver por fin los famosos pingüinos
gigantes extintos hace tanto tiempo, aunque sea disecados, o sólo el
esqueleto que hay al fondo. No nos detenemos, en cambio, en el oso polar, que tiene huellas de peine. Está claro que el taxidermista hizo un pésimo trabajo en ese caso.
Me
sorprende una vitrina en la segunda sala, que parece no encajar con el
resto, en parte porque cuelga de un vértice, y rompe con el resto de
líneas parelelas y perpendiculares de la habitación, pero sobre todo por
lo que contiene. Es un pingüino marrón y lanudo, con sombrero y
gabardina. Le explico a mi madre lo mucho que me recuerda a los pájaros
de Jim Henson en "Cristal Oscuro" cuando
ella se levanta de un salto: se
ha quedado dormida, y llega tarde al trabajo. ¡Son ya las ocho y cuarto!