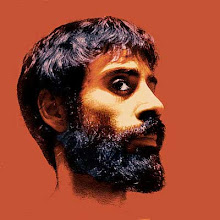El 13 de mayo de 1981 entré en una mercería de Aluche de la
mano de mi madre. Cuando ella pidió no recuerdo qué, la dependienta la
ordenó callar: en ese mismo instante estaban dando la noticia en la
radio de que habían disparado al papá de alguien en Roma, que era un
lugar muy lejano donde hablaban otro idioma. Mi madre parecía tan
impresionada como la mercera, y ambas permanecieron calladas mientras la
voz de la radio explicaba los detalles con una voz monocorde que
convertía su discurso en algo incomprensible para mis oídos de cuatro
años.
Pero para mí fue muy tranquilizador descubrir que, en un mundo que
yo ya empezaba a intuir violento y despiadado más allá de los límites
de mi entorno cercano, había cosas vulnerables sólo excepcionalmente,
cosas cuya destrucción escandalizaba a todos los seres humanos de
cualquier país y dejaba a la gente callada y expectante junto a la
radio. Era un mundo que entendía el valor sagrado de la paternidad. Es
que es verdad, hombre: a un papá no se le dispara; ¿qué mundo sería éste
si eso se tolerara?
Por eso el 13 de mayo de 1981, mientras millones de católicos
rezaban por la vida de Juan Pablo II yo, por una pirueta etimológica, me
sentí más seguro que nunca.